¿En qué consiste el mecanismo de ajuste en frontera por carbono y por qué es tan polémico?
-
La UE propone aplicar un arancel sobre los productos intensivos en carbono importados.
-
La medida (CBAM) se aplicará en dos fases, entrará en vigor en 2026 e inicialmente se aplicará a importaciones de sectores como cemento hidrógeno y electricidad.
En el marco de la lucha contra el cambio climático, la Unión Europea (UE) ha lanzado lo que consideran uno de los instrumentos clave dentro del Pacto Verde Europeo: el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, también conocido como MAFC o CBAM (por sus siglas en inglés, Carbon Border Adjustment Mechanism). Se trata de una parte esencial del paquete de medidas “Fit for 55”, un conjunto de propuestas de revisión y actualización de la legislación de la UE destinadas a garantizar el cumplimiento del objetivo intermedio de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) en un 55% respecto a 2030.
Esta propuesta ya ha sido tildada de “audaz, complicada y controvertida” y varios países ya han expresado su preocupación por su aplicación. Sin duda, la medida va a perturbar las relaciones comerciales entre la UE y sus socios, pero vamos a ver en qué consiste exactamente.
El CBAM está pensado para aplicarse en paralelo al régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la UE y así contrarrestar la fuga de carbono. Basado en el principio de “tope y trueque”, el RCDE establece un precio al carbono y, cada año, las industrias cubiertas por él deben comprar los derechos de emisión correspondientes a sus emisiones de GEIs. Dichos derechos están limitados, y todos los años se rebaja el tope con el objetivo de crear incentivos financieros para que las empresas reduzcan sus emisiones.
Riesgo de fuga
El problema es que esto podría desembocar en lo que se conoce como fuga de carbono: aunque algunas empresas cuyos procesos productivos son altos en emisiones de GEIs tienen asignados derechos gratuitos para respaldar su competitividad, estos se van a ir eliminando progresivamente, apareciendo el riesgo de que consideren trasladar su producción a otros países de fuera de la UE para así evitar el aumento de costes asociado al RCDE, importando productos con un precio más ventajoso en detrimento del medio ambiente.
Y es aquí donde aparece el CBAM. Se trata de un arancel sobre los productos intensivos en carbono importados desde la UE, de forma que la balanza se equilibraría al igualar el precio del carbono de las importaciones con el precio del carbono de la producción en la UE. La eliminación progresiva de la asignación gratuita de derechos en el marco del RCDE se producirá en paralelo con la introducción del mecanismo CBAM, garantizando la coherencia entre los objetivos climáticos y la política comercial.
El CBAM se aplicará en dos fases, de forma que antes de la entrada en operación del sistema definitivo, se producirá un periodo transitorio cuyos objetivos son:
- Servir de aprendizaje tanto para los importadores como los productores y las autoridades implicadas.
- Permitir la recopilación de información sobre las emisiones de GEIs para ayudar a perfeccionar las metodologías de cálculo de dichas emisiones.
- Adaptar el precio del carbono producido en la UE con el de las mercancías importadas.
Este primer periodo transitorio irá desde el 1 de octubre de 2023 al 31 de diciembre de 2025, e inicialmente se aplica sólo a las importaciones procedentes de los sectores que más riesgo de fuga de carbono presentan: cemento, hierro/acero, aluminio, hidrógeno, fertilizantes y electricidad (aunque ya se ha acordado que esto se va a extender a más productos, como los químicos y los polímeros). Los bienes concretos que están afectados por el CBAM se detallan en los Anexos I y II del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1773, donde aparecen los códigos CN de todos los materiales afectados. Además, también se exponen las obligaciones derivadas de la importación de dichos bienes:
- Inscribirse en el Registro transitorio CBAM, que permite la comunicación entre todas las partes del mecanismo (Comisión Europea, autoridades competentes y aduaneras, comerciantes y empresas declarantes).
- Presentar informes CBAM de forma trimestral. Serán los importadores de mercancías (o sus representantes aduaneros indirectos) los encargados de notificar las emisiones de GEIs implícitas en sus importaciones. El informe debe presentarse en el plazo máximo de un mes después del final del trimestre, y los cálculos de emisiones se pueden realizar de 3 formas:
- Utilizando valores de referencia por defecto publicados por la Comisión Europea. Este método solo puede utilizarse para notificar el 100% de las emisiones implícitas hasta julio de 2024; pudiéndose utilizar durante el resto del periodo transitorio para notificar hasta un 20% de las mismas.
- Utilizando una metodología equivalente que tenga en cuenta o un sistema de fijación del precio del carbono, o un sistema obligatorio de seguimiento de las emisiones, o un sistema de seguimiento que pueda incluir la verificación de un tercero acreditado, siempre en el lugar en el que esté ubicada la instalación. Este método se puede utilizar para las importaciones realizadas hasta diciembre de 2024.
- Utilizando la nueva metodología proporcionada por la UE. Se podrá aplicar a lo largo de todo el periodo transitorio.
Así, no será necesario realizar ningún pago o ajuste financiero durante esta primera fase.
Una vez entre en vigor de forma plena el mecanismo, el 1 de enero de 2026, los importadores estarán obligados a comprar los certificados CBAM correspondientes. Cabe señalar que este mecanismo no es un impuesto a liquidar a la importación, sino que la compra de los certificados debe adquirirse antes de efectuar la importación de los productos sujetos al CBAM. Si el importador puede probar que ya se ha pagado un precio del carbono durante la producción de las mercancías importadas, este importe se podrá descontar del correspondiente que se deba redimir al CBAM.
A posteriori, y con la fecha límite del 31 de mayo de cada año, el importador o su representante deberá entregar, ahora sí anualmente, el informe, notificando las mercancías importadas el año natural anterior y sus correspondientes emisiones, así como el número de certificados CBAM adquiridos para dicha importación.
Se trata de un mecanismo complejo, por problemas tanto técnicos como geopolíticos, que enfrenta a las empresas de la UE a varios retos ya desde su periodo transitorio. Es más, su éxito o fracaso va a depender de las reacciones de terceros países, ya que será necesario intensificar el intercambio de información con los proveedores, y habrá muchos casos en los que surjan problemas para obtener la información requerida. Por tanto, no será hasta dentro de algunos años cuando sabremos si este mecanismo sirvió para conseguir una reducción efectiva de emisiones o para abrir la puerta a una nueva guerra comercial.
Antía Míguez, tecnóloga en Genesal Energy




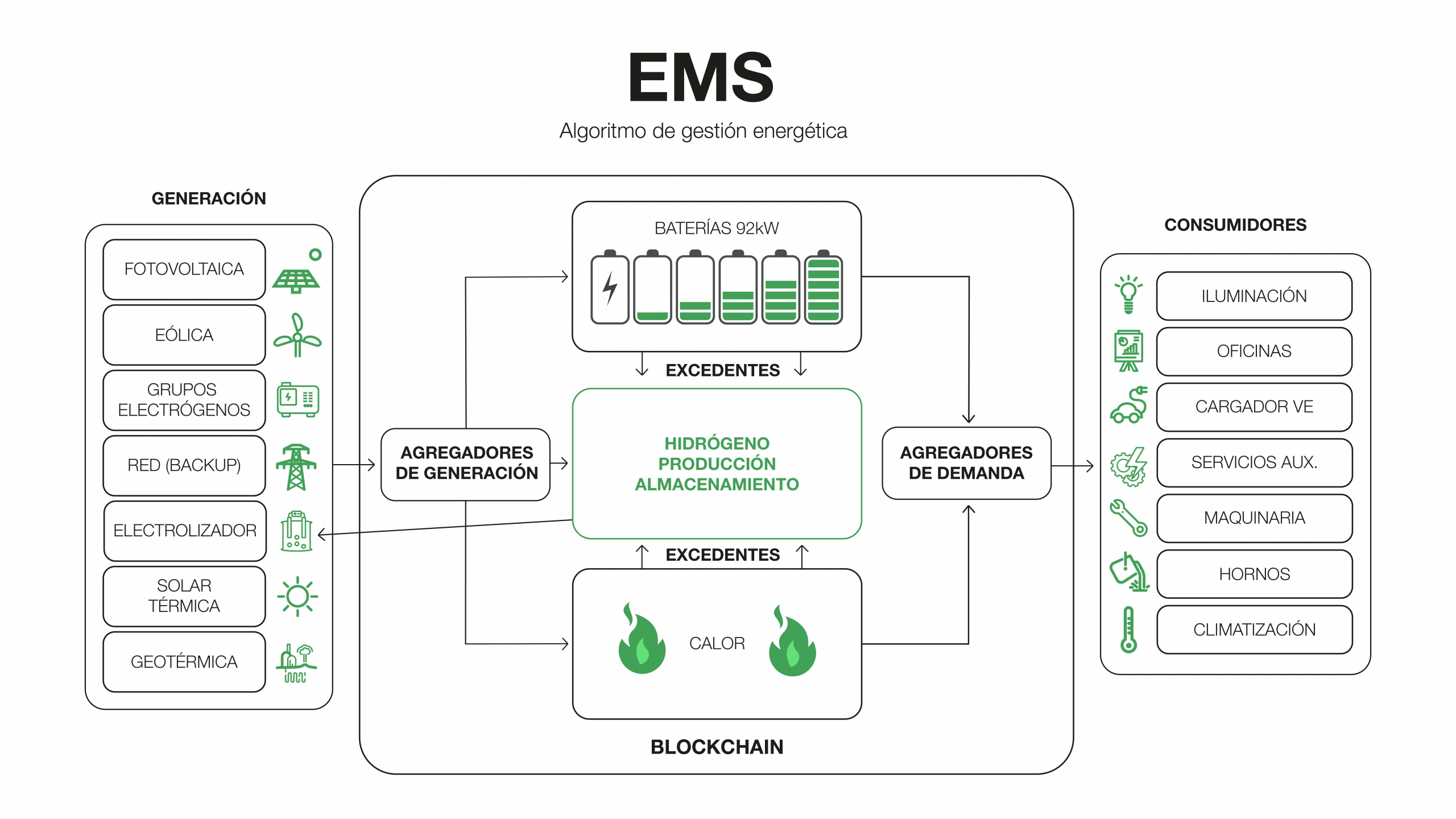

 Además, también tiene en cuenta variables externas al sistema, como la previsión de las condiciones meteorológicas (para así poder predecir cuál va a ser la energía generada en la instalación fotovoltaica) o el precio de la electricidad en tiempo real (para poder tenerlo en cuenta a la hora de decidir entre verter la energía a red o almacenarla en el sistema de baterías).
Además, también tiene en cuenta variables externas al sistema, como la previsión de las condiciones meteorológicas (para así poder predecir cuál va a ser la energía generada en la instalación fotovoltaica) o el precio de la electricidad en tiempo real (para poder tenerlo en cuenta a la hora de decidir entre verter la energía a red o almacenarla en el sistema de baterías).